
JUEVES 26 JUNIO 2025
El reto no es solo económico ni político: es simbólico. México debe recontarse con todos sus hijos, dentro y fuera del territorio. Repatriar no es solo logística, es reparar un relato roto. La integración real no se logra con subsidios, sino con historia compartida, identidad inclusiva y futuro común.
La pregunta no es solo “¿quién es el mexicano?”, sino también “¿quiénes siguen sin ser reconocidos como parte de la nación?”. La fractura identitaria de México —desde la herida colonial hasta el desarraigo migrante— revela que la exclusión no es solo económica o política, sino también epistemológica y ontológica.
Por Jack Ro
En sus primeros discursos como presidenta, Claudia Sheinbaum ha enfatizado que “México recuperó su dignidad y su fuerza” y ha reconocido el papel económico y cultural de quienes viven fuera. No es una concesión, parece decir el gobierno: es un acto de justicia postergada.
Pero aún falta una política integral de retorno. Programas como Vivienda para el Bienestar o la continuidad de los Programas Sociales pueden ser adaptados para recibir a los repatriados. El marco legal ya existe: el artículo 3º constitucional promueve una educación con valores de solidaridad e inclusión. Solo falta que la narrativa oficial deje de ver al migrante como remitente de remesas y lo reconozca como sujeto político, cultural y ciudadano de pleno derecho.
La fractura identitaria del mexicano desde la época colonial hasta el presente, vinculando el mestizaje, la migración forzada y la exclusión institucional como componentes de una herida histórica no resuelta. Frente al inminente retorno de connacionales desde EE.UU., el Estado mexicano enfrenta el desafío de reconstruir una nación que los reciba con dignidad, no solo con discursos.
La pregunta, tan antigua como la nación misma, sigue sin respuesta firme. Lo que sí sabemos es lo que ha quedado deshilachado en el intento: memoria, pertenencia y un sentido de origen. Tras siglos de mestizaje impuesto, migraciones forzadas y proyectos de Estado que homogeneizan en lugar de integrar, el mexicano aparece como un ser escindido, simbólicamente desprotegido por su propia patria.
Una identidad construida sobre fracturas. Desde Octavio Paz, quien describió al mexicano como alguien herido de soledad e historia, hasta Judith Pérez-Soria, cuyas investigaciones sobre autonegación identitaria evidencian cómo persiste la discriminación entre mexicanos aquí y allá, se traza un mismo hilo: el mestizaje fue más que biológico; fue una forma de control social.
Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, ya advertía que el mexicano vive escindido: entre la negación del pasado indígena y la culpa heredada. Es tiempo de cerrar esa herida narrando otra historia, con verdad y sin maquillaje.
El sistema de castas no solo dividió, desarticuló toda posibilidad de solidaridad horizontal. Se heredó una visión de “unidad” que excluía al indígena, al afrodescendiente, al diferente. Para Guillermo Bonfil Batalla, lo que llamamos México moderno ha negado sistemáticamente a ese “México profundo” que sobrevive en los márgenes del discurso oficial.
El viaje hacia el norte: renunciar para sobrevivir. El mexicano cruzó la frontera con una mochila ligera, pero con una carga simbólica inmensa: debía parecer otro. Muchos renegaron de su lengua, sus apellidos o sus costumbres para insertarse en un país que los necesitaba, pero no los deseaba. La segunda generación creció entre dos fuegos, sin pertenecer del todo a ninguno.
En respuesta, floreció una resistencia cultural transfronteriza: festivales, literatura chicana, colectivos comunitarios que tejieron identidad desde lo excluido. Lo señala Axel Ramírez: entre la discriminación y la nostalgia, emergió una tercera identidad, híbrida, crítica y poderosa.
El gobierno mexicano ha diseñado programas como Somos Mexicanos, que atienden a connacionales repatriados. Pero siguen siendo soluciones administrativas frente a un problema estructural. Los migrantes retornan muchas veces sin CURP, sin actas, sin lugar, como si hubieran dejado de existir para el país que los vio nacer.
Documentos como el del CIDE sobre política migratoria proponen una reintegración productiva y con derechos. Sin embargo, la Cuarta Transformación aún tiene una deuda moral: reconocer al migrante como sujeto político, cultural y humano, y no solo como remitente de remesas.
El regreso a la patria exige más que boletos de autobús y folletos de orientación. Requiere una reconstrucción ontológica de lo mexicano. Porque no se trata solo de volver al país, sino de regresar al nosotros. Y ese nosotros exige memoria sin maquillaje, justicia con rostro comunitario y una patria que no solo se defienda en discursos, sino que se construya con pan, refugio y esperanza.
Exploremos cinco dimensiones del conflicto identitario mexicano: filosófica, histórica, antropológica, económica y psicoanalítica. Desde la imposición del mestizaje colonial hasta las narrativas de culpa y exclusión, se examina cómo estas heridas siguen presentes en el rechazo simbólico al otro mexicano: el indígena, el migrante, el mestizo “a medias”. Las voces de Echeverría, Bonfil, Paz, Delgado Wise y Garro revelan que el problema no es solo de pasado, sino de presente negado.
Una nación aspiracionalmente blanca. El mestizaje fue mucho más que una mezcla de sangre: fue un proyecto civilizatorio. Bolívar Echeverría lo dice sin rodeos —la modernidad impuso un “ethos blanco” como ideal cultural, económico y estético. En su obra Modernidad y blanquitud, desenmascara cómo esta lógica convirtió a la “blanquitud” en aspiración nacional.
Federico Navarrete, en México racista, señala que ese mestizaje fue impuesto como una forma de borrar la diversidad étnica e imponer una narrativa uniforme: blanca, urbana, masculina. Lo indígena debía diluirse; lo afromexicano, desaparecer del espejo. El proyecto funcionó… hasta que la realidad se negó a quedarse fuera del marco.
Castas, grietas y el espejismo de la unidad. Durante la Colonia, la sociedad se organizó bajo un rígido sistema de castas: cada combinación racial traía un rótulo y un destino. El mestizo quedó en tierra de nadie —demasiado indígena para ser criollo, demasiado criollo para ser indígena. Era útil pero nunca aceptado.
Guillermo Bonfil Batalla, en México profundo, denuncia cómo esa lógica persiste. El México “imaginado” que se celebra en actos cívicos y libros de texto excluye aún a sus pueblos originarios. La promesa de unidad nacional siempre fue, en el fondo, selectiva. Y esa exclusión estructural fracturó la solidaridad entre mexicanos.
Identidad desde el desarraigo. ¿Y si la identidad mexicana fuera, en el fondo, una fuga? En El laberinto de la soledad, Octavio Paz plantea que el mexicano arrastra una existencia marcada por la ruptura: con sus raíces, con su historia, incluso consigo mismo.
La figura de la Malinche, transformada en símbolo de traición, y el insulto “hijo de la chingada”, proyectan una cultura fundada en el rechazo. El resultado es lo que algunos han llamado un “autoexilio simbólico”: el mexicano no se reconoce ni se reconcilia con su origen. Vive dividido entre lo que cree ser y lo que aprendió a negar.
El norte como escape, el sur como olvido. Cuando el país cierra sus puertas al desarrollo, los ciudadanos abren caminos hacia el norte. Raúl Delgado Wise documenta cómo la migración ha sido la estrategia económica de millones de mexicanos ante la precariedad estructural. Pero con ella viene algo más: el desarraigo cultural, emocional y político.
Las remesas han suplantado políticas públicas. El migrante se convierte en exportador de trabajo y comprador de nostalgia, pero no siempre puede volver ni del todo quedarse. Migrar, en este contexto, es sobrevivir fuera del marco.
Heridas que no cicatrizan. La figura de los tlaxcaltecas como traidores se convirtió en mito de origen del rechazo al otro. Pero ¿quién traicionó a quién? En La culpa es de los tlaxcaltecas, Elena Garro pone en escena la culpabilidad estructural heredada. El complejo de inferioridad, el desprecio al indígena o al migrante, no es sino el síntoma de una herida colonial no cerrada.
El mexicano que discrimina a otro mexicano proyecta su propio malestar. Y así se perpetúa una cadena de exclusiones donde cada quien empuja hacia abajo para no caer. No es solo historia: es síntoma. Lo que aquí se narra no pertenece al pasado, sino al presente que se niega a ver sus propios espejos. Reconocer la herida no es debilidad, sino el primer paso para curarla.
En ese mismo sentido, académicos como Gabriela de la Cruz Flores (UNAM) han apuntado que las reformas no deben quedarse en lo normativo. Migrantes retornados, pueblos originarios y comunidades afrodescendientes necesitan políticas reparadoras que reconozcan su historia, su dolor y sus aportes.
México se reconstruye desde adentro, sí. Pero también desde la puerta que vuelve a abrirse para quienes se fueron. Repatriar no es solo un acto logístico: es un acto moral, una oportunidad para que el país también regrese a sí mismo.
El conflicto identitario del mexicano desde una perspectiva multidisciplinaria, articulando propuestas teóricas contemporáneas que abordan ciudadanía diferenciada, justicia redistributiva, identidad narrativa y transnacionalidad. Ante el desafío del retorno de millones de connacionales, se propone una reconfiguración del relato nacional que no los excluya, sino que los coloque en el centro del proyecto cultural y político de México.
En un país que ha expulsado históricamente a millones de sus ciudadanos por razones estructurales, vale la pena preguntarse: ¿Qué clase de ciudadanía les espera al regresar? ¿Qué narrativa nacional los cobija? Esta investigación plantea que, más allá de reformas económicas o asistenciales, México necesita una refundación simbólica del relato identitario, orientada a la integración activa de su diáspora.
Will Kymlicka propone que las democracias multiculturales deben reconocer derechos diferenciados a grupos históricamente marginados. En este sentido, el mexicano migrante no puede ser tratado como un ciudadano genérico: su experiencia de desarraigo, exclusión y contribución económica exige políticas de reintegración con enfoque de justicia histórica.
Robert Putnam diferencia entre “bonding capital” (lazos entre iguales) y “bridging capital” (puentes entre diferentes). Mientras México ha reforzado programas que fortalecen el primer tipo, ha descuidado el segundo: la cohesión entre los de aquí y los de allá. Una narrativa integradora debe construir redes simbólicas y políticas que vinculen al mexicano migrante con el México que lo espera, no lo olvida.
Nancy Fraser subraya que la justicia requiere dos pilares: redistribución material y reconocimiento simbólico. México ha avanzado en lo primero —a través de transferencias monetarias— pero sigue en deuda en lo segundo. Los migrantes son invisibilizados como protagonistas culturales y políticos del país. Sin reconocimiento, no hay pertenencia; sin pertenencia, no hay nación.
Autores como Linda Basch y Nina Glick Schiller introducen el concepto de “transnacionalismo” para describir comunidades que viven en más de un país a la vez. La comunidad méxico-americana no ha dejado México, vive entre dos contextos y construye ciudadanía en ambos. Urge redefinir lo nacional como algo más que una frontera geográfica: como un proyecto cultural en movimiento.
Rolando Cordera Campos ha criticado que los programas asistenciales en México son paliativos fragmentados, sin estructura de largo plazo. Frente al desafío del retorno migrante, no basta con becas o apoyos temporales: se requieren estrategias integrales que articulen empleo, cultura y derechos ciudadanos. México no debe prepararse para recibirlos como carga, sino como potencia.
La epistemología decolonial, representada por autores como Walter Mignolo y Boaventura de Sousa Santos, afirma que el conocimiento legítimo no proviene únicamente de la academia occidental. En México, las voces de pueblos originarios, migrantes y víctimas de violencia constituyen saberes desde el dolor y la resistencia, necesarios para reconstruir el tejido social roto por siglos de negación.
Según John Rawls, una sociedad justa es aquella que prioriza a los menos favorecidos. En el caso mexicano, esto exige que la justicia no se limite a transferencias económicas, sino que restituya la dignidad simbólica de los excluidos. La llamada Cuarta Transformación ha recuperado este principio, pero su éxito depende de una ética del cuidado y la reparación, más allá de los discursos programáticos.
Paulo Freire advertía que la esperanza no es ingenuidad, sino una estrategia activa de futuro. En tiempos de repatriación forzada y desencanto, una pedagogía de la esperanza podría devolver a los ciudadanos la capacidad de imaginar un México solidario, justo y abierto a su pluralidad. No se trata de romanticismo, sino de supervivencia histórica.
Carol Gilligan y Joan Tronto han planteado que la ética del cuidado —basada en la empatía, la atención y la responsabilidad mutua— debe guiar el diseño de políticas públicas. En un país desgarrado por la violencia y el exilio económico, reconstruir redes familiares y comunitarias no es solo una cuestión social, sino una urgencia política.
La desprotección del mexicano no es un fenómeno reciente ni superficial. Es una herida estructural que requiere ser narrada, reconocida y sanada. Frente al retorno de millones de connacionales, México necesita más que logística: necesita reencontrarse con la memoria, con la justicia y con la esperanza.
Porque la patria no se defiende desde los muros, sino desde los puentes que el pueblo luchó históricamente para que se construyera el devenir del progreso y el desarrollo que les fue negado y traicionado desde su independencia en el siglo XIX y en el proceso revolucionario en el siglo XX también traicionaron sus ideales y luchas que anhelaban su libertad.
TIMING POLITICO

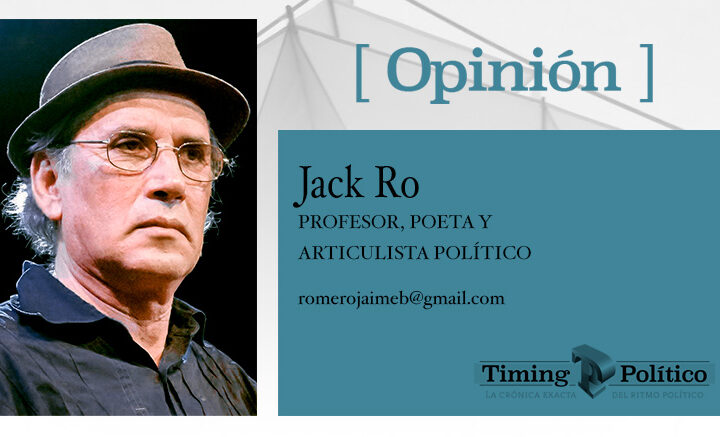



Más historias
Reflexión sobre la crisis del arte contemporáneo
JUSTICIA DIGITAL
Agua que sí ha de beberse